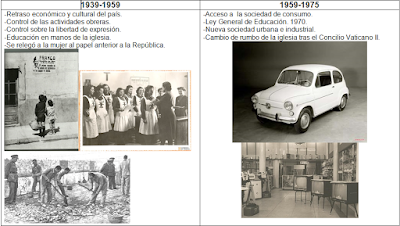Mostrando entradas con la etiqueta HISTORIA DE ESPAÑA. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta HISTORIA DE ESPAÑA. Mostrar todas las entradas
lunes, 22 de mayo de 2017
miércoles, 10 de mayo de 2017
sábado, 6 de mayo de 2017
jueves, 27 de abril de 2017
martes, 21 de marzo de 2017
viernes, 3 de marzo de 2017
TEMA 11. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL
“¿Qué había de hacer yo, jovencilla, reina a los catorce años, sin
ningún freo a mi voluntad, con todo el dinero a mano para mis antojos y
para darme el gusto de favorecer a los necesitados, no viendo al lado
mío más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más voces de
adulación que me aturdían ¿Qué había de hacer yo? Póngase en mi caso…”
Isabel II
“El reinado de Isabel II se irá borrando de la memoria, y los males
que trajo, así como los bienes que produjo, pasarán sin dejar rastro. La
pobre Reina, tan fervorosamente amada en su niñez, esperanza y alegría
del pueblo, emblema de la libertad, después hollada, escarnecida y
arrojada del reino, baja al sepulcro, sin que su muerte avive los
entusiasmos ni los odios de otros días. Se juzgará su reinado con
crítica severa: en él se verá el origen y el embrión de no pocos vicios
de nuestra política; pero nadie niega ni desconoce la inmensa ternura de
aquella alma ingenua, indolente, fácil a la piedad, al perdón, a la
caridad, como incapaz de toda resolución tenaz y vigorosa. Doña Isabel
vivió en perpetua infancia, y el mayor de sus infortunios fue haber
nacido Reina y llevar en su mano la dirección moral de un pueblo, pesada
obligación para tan tierna mano”.
Benito Pérez Galdós. 1902
sábado, 14 de enero de 2017
TEMA 7. SIGLO XVI. LOS AUSTRIAS MAYORES
La historia de Don Carlos, el sádico hijo de Felipe II que la leyenda negra convirtió en un mártir
El heredero a la Monarquía Hispánica fue
prendido en enero de 1568 acusado de conspirar contra su padre. A causa
de una arriesgada trepanación cuando era adolescente, el príncipe sufrió
graves daños cerebrales y desarrolló un carácter muy agresivo.
Hasta sus últimos días, Felipe II recordaría con la mayor de las penas la noche del 18 de enero de 1568. Vestido con la armadura real, el Monarca más poderoso de su tiempo condujo a un grupo de cortesanos y hombres armados por los oscuros pasillos del Alcázar de Madrid «sin antorchas ni velas» al aposento del Príncipe Carlos, el hijo del Rey y su único heredero. Al despertarse y hallarse rodeado de hombres armados, Don Carlos exclamó: «¿Qué quiere Vuestra Majestad? ¿Quiéreme matar o prender?». «Ni lo uno ni lo otro, hijo», contestó Felipe II instantes antes de que el Príncipe se llevara la mano a la pistola cargada de pólvora que guardaba siempre en la cabecera de su cama. Un episodio recogido en detalle por Geoffrey Parker en el libro «Felipe II: la biografía definitiva».
El joven heredero fue arrestado, sin que nadie llegara a apretar el gatillo, y acusado de conspirar contra la vida de su padre. Días antes, uno de sus mejores amigos, Don Juan de Austria –hermano bastardo del Rey y a la postre héroe de Lepanto–, se había visto obligado a desvelar los planes de su sobrino al percatarse de la gravedad de su locura. El cautiverio de seis meses, lejos de calmar a Don Carlos, empeoró su salud mental y terminó costándole la vida en un arranque de demencia a los 23 años de edad. En medio de una huelga de hambre, el heredero de la Monarquía Hispánica se acostumbró a calmar sus calenturas volcando nieve en su cama y bebiendo agua helada, lo cual terminó consumiendo su quebradiza salud. Por supuesto, la propaganda holandesa acusó directamente al Rey de ordenar el asesinato de su hijo y argumentó que lo único que quería Don Carlos era acabar con la tiranía de su padre en los Países Bajos. El melancólico y misterioso carácter del Monarca, a su vez, prestó los ingredientes para que Giuseppe Verdi, recogiendo la leyenda negra, compusiera siglos después una de sus óperas más famosas: «Don Carlo».
Endogamia, malaria y una caída: las culpables
La propaganda holandesa, sin embargo, no podía estar más equivocada en este caso. Felipe II fue excesivamente permisivo con la actitud de Don Carlos, el cual arrastraba problemas mentales desde que era niño. Del Príncipe maldito se ha dicho, sin excesivo rigor, que siendo solo un infante gozaba asando liebres vivas y cegando a los caballos en el establo real. A los once años hizo azotar a una muchacha de la Corte para su sádica diversión: un exceso por el que hubo que pagar compensaciones al padre de la niña. No en vano, junto a su sobrino biznieto Carlos II «el Hechizado», el primer hijo de Felipe II es el máximo exponente de las consecuencias de la endogamia practicada por la Casa de los Habsburgo.Hijo de Felipe II y María Manuela de Avis, los cuales eran primos hermanos por parte de padre y madre, Don Carlos solo tenía cuatro bisabuelos, cuando lo normal es tener ocho. Según estudios recientes (Álvarez G, Ceballos FC, Quinteiro C, «The Role of Inbreeding in the Extinction of a European Royal Dynasty»), la sangre de Don Carlos portaba un coeficiente de consanguinidad de 0,211 –casi el mismo que resulta de una unión entre hermanos y solo por debajo de Carlos II, un 0,254 –. No obstante, los trabajos históricos actuales consideran que los genes no estaban directamente relacionados con la locura del Príncipe. Así, según el hispanista Geoffrey Parker en su biografía sobre Felipe II, el heredero a la Corona fue un niño relativamente normal, de inteligencia media-baja, que no sufrió graves episodios de demencia hasta la edad madura.
Bien es cierto que, como le ocurrió a Felipe II, el Príncipe heredero se crió lejos de sus padres. Huérfano de madre a los cuatro días de nacer, Carlos quedó bajo la custodia de sus tías, las hijas de Carlos V que todavía no tenían compromisos matrimoniales, puesto que su padre estuvo ausente de España en los primeros años de su reinado. Con 11 años, una plaga de malaria asoló la Corte y afectó al joven, quizás más vulnerable que el resto por sus deficientes genes. La enfermedad provocó en el Príncipe un desarrollo físico anómalo en sus piernas y en su columna vertebral, que, a su vez, pudo estar detrás de la grave caída que sufrió a los 18 años de edad mientras perseguía por el palacio a una cortesana. Los médicos llegaron a desahuciar al joven, dándole apenas cuatro horas de vida, y un grupo de franciscanos trasladaron los huesos de San Diego de Alcalá a los pies de su cama solo a la espera de un milagro. Contra todo pronóstico, una arriesgada trepanación pudo salvar la vida del Príncipe Carlos; no obstante, pronto se evidenciaría que los daños cerebrales se presumían irreparables.
En los años previos a aquella caída, Don Carlos vivió su periodo más feliz en la Universidad de Alcalá de Henares, donde estudió junto a su tío, Don Juan de Austria, y Alejandro Farnesio, que contaban prácticamente su misma edad. Sin destacar en los estudios, sino todo lo contrario, el hijo del Rey al menos se contagió del ambiente juvenil y saludable del lugar. En 1560, Felipe II –juzgando aceptable su comportamiento– le reconoció como heredero al trono por las Cortes de Castilla.
Pero tras su caída nunca volvió a ser el mismo. Las fiebres que le afectaban periódicamente, recuerdo de la malaria, empezaron a repetirse con demasiada frecuencia. «Tiene un temperamento impulsivo y violento. A menudo pierde los estribos y dice lo primero que se le pasa por la cabeza», apuntó el embajador imperial en España designado en 1564 sobre el otro síntoma preocupante: sus radicales cambios de humor. Geoffrey Parker recoge en el mencionado libro las palabras del neurocirujano pediátrico Donald Simpson que ha estudiado el caso: «Mostraba la desinhibida malicia de un chico con un daño frontal en el cerebro».
Fugarse a Flandes para proclamarse Rey
Por el miedo de los embajadores a que se interceptaran sus informes y el Rey pudiera ofenderse, muchas de las actuaciones contra el joven no han podido ser documentadas y se basan en testimonios indirectos. Pero consta, por la correspondencia del embajador Nobili, que el hijo del Rey frecuentaba «con poca dignidad y mucha arrogancia» los burdeles madrileños y trataba con violencia al servicio. En una ocasión, Don Carlos arrojó por una ventana a un paje cuya conducta le molestó, e intentó, en otra jornada, lanzar a su guarda de joyas y ropa. También trascendió por aquellas fechas su intento público de acuchillar al Gran Duque de Alba, al que acusaba de inmiscuirse en los asuntos de Flandes.Los conflictos entre padre e hijo no tardaron en llegar. Tras su recuperación, Felipe II le nombró miembro del Consejo de Estado en 1564, en un último intento por fingir normalidad, y barajó la posibilidad de casarlo con María Estuardo o con Ana de Austria, la cual sería posteriormente la cuarta esposa del Rey. Pero dentro de su mente enferma, sus prioridades eran otras. Obsesionado con los Países Bajos –en ese momento en rebeldía contra Felipe II–, contactó con varios de esos líderes rebeldes, como el moderado Conde de Egmont o el Barón de Montigny, para organizar su viaje a Bruselas, donde pretendía proclamarse su soberano. En efecto, el Rey en el pasado había sopesado la posibilidad de que su hijo gobernara allí, pero las actuales circunstancias políticas y la mala salud mental del Príncipe descartaban por completo esta opción.
En una reunión mantenida con Don Juan de Austria, al que pidió ayuda para fugarse a Italia, el Príncipe le comunicó sus planes. El general español le reclamó veinticuatro horas a su sobrino para tomar una decisión, e inmediatamente salió a informar al Rey. Advertido de la traición –según varios informadores–, Don Carlos cargó una pistola y pidió a su tío que regresara a sus aposentos. La pistola no pudo efectuar el disparo que habría matado al futuro héroe de Lepanto, puesto que fue descargada previamente por un cortesano, pero Don Carlos se abalanzó daga en mano contra Don Juan de Austria, que, superior en fuerza y habilidad en el combate, redujo a su sobrino. «¡Qué vuestra Majestad no dé un paso más», gritó, apuntándole con su propia daga.
Un adalid de la rebelión de los holandeses
Las noticias de esta agresión precipitaron los acontecimientos. Felipe II mandó el 18 de enero de 1568 encerrar a su hijo en sus aposentos. En los siguientes días –relata Geoffrey Parker en su libro– licenció a los servidores de su hijo y trasladó a éste a la torre del Alcázar de Madrid que Carlos V usó como alojamiento para otro distinguido cautivo: Francisco I de Francia, capturado tras la batalla de Pavía. La lectura de la correspondencia privada del joven sacó a la luz una conspiración, más bien el amago de una puesto que ningún noble le prestó mucha atención, para acabar con la vida de Felipe II. Y precisamente porque las cartas descubiertas cada vez elevaban más la gravedad de sus crímenes, el Monarca decretó su cautiverio indefinido en el Castillo de Arévalo.Durante los seis meses que el Príncipe permaneció cautivo, en el mismo régimen que había padecido Juana «la Loca», fue perdiendo los pocos hilos de cordura que quedaban sobre su cabeza. Acorde a los síntomas clásicos de las personas que han padecido malaria, sufría súbitos cambios de temperatura, cuya mente enferma convirtió en peligrosos y mortales hábitos. Cada vez que padecía uno de estos ataques, ordenaba llenar su cama de nieve así como ingerir agua helada en grandes cantidades. En medio de sospechas infundadas sobre su posible envenenamiento, falleció el joven a los 23 años el 28 de julio de 1568, probablemente a causa de inanición (se había declarado en huelga de hambre como protesta).
Las vagas explicaciones de Felipe II y su empeño por destruir las cartas que incriminaban a su hijo –quizás buscando ocultar las miserias de su heredero– situaron su muerte en el terreno predilecto para alimentar la leyenda negra que los holandeses, franceses e ingleses usaban en perjuicio del Imperio español. La ópera «Don Carlo» escrita por Giuseppe Verdi siglos después y un drama del poeta alemán Schiller tomaron por referencia el ensayo «Apología», de Guillermo de Orange, que presenta la vida del Príncipe de forma muy distorsionada. El holandés inventó una relación amorosa entre Don Carlos y la esposa de su padre, Isabel de Valois, y colocó al joven como adalid de la independencia holandesa y al malvado Rey como el asesino de ambos. Más allá de una inocente literatura, este episodio se convirtió en el más importante pilar de la leyenda negra contra los españoles.
martes, 6 de diciembre de 2016
sábado, 19 de noviembre de 2016
TEMA 5. LOS REYES CATÓLICOS
Los Reyes Católicos: entre el amor y la política
9 de noviembre de 2012. National Geographic España
El de Isabel y Fernando no fue un matrimonio por amor (muy pocos lo eran), pero la pasión y el afecto tuvieron su lugar en una unión determinada por la razón de Estado
El matrimonio de los Reyes Católicos, realizado
cuando ambos eran unos adolescentes y ninguno de ellos era rey ni tenía
seguridades completas de llegar a serlo, tuvo consecuencias
trascendentales para la historia de España, e incluso del mundo, pues
conllevó la unión de Castilla y Aragón, el fin de la Reconquista o el
descubrimiento de América. Pero a la vez el enlace revistió una
dimensión personal no menos interesante para el historiador. Aunque en
su origen la unión estuvo dictada por razones de conveniencia política,
desde los primeros momentos se advirtió entre los esposos una
compenetración especial. En ello no faltó la pasión amorosa, en el caso
de Fernando sobre todo en las fases iniciales del matrimonio, cuando en
sus cartas a la reina aludía al mal que le causaba la separación o se
presentaba como amante despechado; a Isabel, más discreta pero también más constante, la dejaban en evidencia sus recurrentes accesos de celos.
Este
afecto mutuo no impidió que entre los cónyuges surgieran desavenencias
pasajeras, por ejemplo por el empeño de Isabel en hacer visible que ella
era la “reina propietaria” de Castilla, mientras que Fernando en
Castilla era simple rey consorte, aunque le otorgara plena facultad de
mando. Con el tiempo entre ambos se impuso una complicidad basada en sus
comunes intereses políticos pero también en la preocupación compartida
por la suerte de sus hijos. La muerte del príncipe heredero Juan, en
1497, supuso un duro golpe para ambos, agravado por el fallecimiento de
su otra hija mayor, Isabel, y del hijo de ésta, Miguel, heredero del
reino. La sucesión pasó entonces a su tercera hija, Juana, cuyos
desequilibrios psicológicos amargaron los últimos días de la reina
Isabel, fallecida cuando tenía poco más de 50 años, en 1504. Fernando
escribió entonces: "su muerte es para mí el mayor trabajo que en esta
vida me podría venir…" La juventud y los años de plenitud de la
monarquía unificada se habían esfumado, ante un futuro que no se sabía
aún qué depararía.
lunes, 3 de octubre de 2016
TEMA 1. PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA
COMENTARIO DE TEXTO
Se trata de un texto histórico-literario, es
una fuente primaria, obra del escritor español Rafael Alberti. Es un extracto
del libro “La arboleda perdida”, que es el título que dio a sus memorias
escritas durante el exilio.
Rafael Alberti, escritor español de la
generación del 27, fue miembro activo
del Partido Comunista y se exilió tras la Guerra Civil española, no volverá a
España hasta 1977, una vez muerto Franco.
Las circunstancias históricas en que se
encuadra el texto son, dentro de sus
memorias, el recuerdo de la excursión que hizo a Altamira en 1929, al
encontrarse en Santillana del Mar. La cueva de Altamira fue descubierta por Modesto
Cubillas, pero será Marcelino Sanz de Sautola, el dueño de la finca y
aficionado a la paleontología quien es reconocido como el descubridor de
Altamira.
El tema principal del texto es hasta qué
punto Alberti quedó impresionado con su visita a la Cueva de Altamira, a la cueva
original, que era visitable desde 1917. Desde 2001 con la construcción de la
neocueva, son muy limitados los accesos a la cueva original. Esta impresión que
nos relata Alberti recuerda al conocido síndrome de Stendhal, algo así como una
sobredosis de belleza artística.
La idea principal es una descripción
subjetiva y detallada de lo que Alberti encontró en esta visita a la cueva, que
fue la primera cueva del mundo donde se encontraron restos de pinturas rupestres
del Paleolítico Superior.
El autor nos transporta a la cueva denominándola
“El santuario más hermoso del arte
español”, “la oquedad pintada más asombrosa del mundo” y conocida tiempo después
como la Capilla Sixtina del Arte Rupestre, habitada entre hace 35.000 y 10 000
años, en la etapa prehistórica del Paleolítico
Superior. Durante este periodo domina el Homo Sapiens, representante de nuestra
especie. Única especie de homínido capaz de crear arte, el autor del texto la
describe así “maestros subterráneos de
nuestro cuaternario pictórico”. Durante el proceso de hominización la capacidad
cerebral ha ido aumentado, Homo Sapiens posee inteligencia y la necesidad de
expresarse artísticamente, dando lugar a las primeras manifestaciones pictóricas
de la humanidad. También del texto “allí
en rojo y negro” extraemos las características técnicas de la pintura, son
pinturas policromas realizadas con pigmentos de óxido de hierro, ocre y carbón natural.
La sensación de tridimensionalidad está
muy presente, de ahí el impacto sufrido por el escritor, por el aprovechamiento
de las protuberancias de la roca, creando la sensación de relieve en la anatomía
de los animales.
Hay varias teorías que intentan dar
respuesta a la existencia de las pinturas en el interior de las cuevas,
teniendo en cuenta la dificultad para su realización por la falta de medios y
las dimensiones reales de la cueva, no hay una teoría definitiva y totalmente
aceptada. La más utilizada es la que atribuye a las pinturas un sentido mágico
religioso propiciatorio de la caza, dibujando a los animales se consigue
atrapar su alma y en consecuencia la caza resultara más fácil. También se
trabaja con la teoría histórica que defiende que las paredes no son más que el
testimonio de lo que los hombres del Paleolítico vivían, y el tipo de animales
con los que se enfrentaban a diario, teniendo en cuenta que la caza era su modo
de subsistencia; sorprende, no obstante, la falta de representación humana. Y
por último, la teoría del arte por el arte, como una expresión de un colectivo
que realiza estas representaciones con la única intención de dar salida a una
necesidad estética.
Alberti en sus memorias habla de un hecho
circunstancial, que le marcó positivamente, su visita a Altamira. No es
casualidad, Alberti siempre mostró predilección por la pintura e interés por el patrimonio. Además de narrar
un recuerdo, de vital importancia en su biografía personal, nos recuerda la
grandeza de las cuevas como un lugar único en el mundo, y junto con otros
autores contribuye a la literatura que sobre Altamira se ha publicado. En esta
cueva está todo, el comienzo de algo imparable, la capacidad de crear arte.
La arboleda perdida. Rafael Alberti
VIDEOS TEMA 1: La llegada de Sapiens: https://www.youtube.com/watch?v=uKbks8h5lYE
Hispania Romana
miércoles, 11 de mayo de 2016
jueves, 5 de mayo de 2016
jueves, 28 de abril de 2016
sábado, 16 de abril de 2016
miércoles, 6 de abril de 2016
domingo, 6 de marzo de 2016
lunes, 29 de febrero de 2016
sábado, 20 de febrero de 2016
miércoles, 10 de febrero de 2016
miércoles, 27 de enero de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)